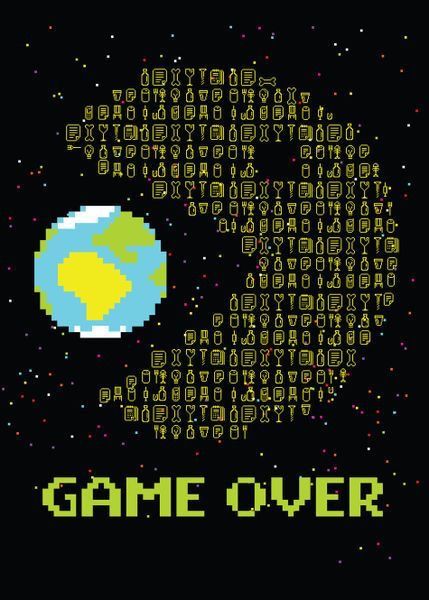Con la convocatoria de una huelga mundial por el clima este 27 de septiembre, organizaciones y movimientos sociales reclamarán que se declare un estado de emergencia climática a escala global que lleve a la “exigencia” a los poderes públicos de compromisos concretos para evitar que la temperatura media del planeta, que ya ha subido 1º por encima de la situación preindustrial, llegue a subir más de 1,5º. Un límite que, como los estudios científicos más solventes han mostrado, de superarse llevaría a la extinción de una gran parte de los ecosistemas terrestres y provocaría catástrofes naturales y humanas fuera de control. En su último informe, los expertos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático declaraban que queda apenas una década para tratar de evitar los efectos más destructivos e incontrolables, fijando como imprescindible una reducción de un 45% de las emisiones de CO2 para el 2030 y emisiones cero en 2050.
Desde el Protocolo de Kyoto, firmado en 1997, se vienen prometiendo reducciones de las emisiones de CO2 que no han pasado de la retórica. Las emisiones no han dejado de crecer tendencialmente desde que hay registros en los años 60. En concreto, tres años después del Acuerdo de Paris de 2015, que volvió a despertar todas las expectativas mediáticas de que “esta vez ya sí”, en el año 2018 las cantidades de CO2 emitidas han alcanzado su máximo histórico.
Esta inoperancia hay que relacionarla con uno de esos juegos de prestidigitación a los que el poder ya nos tiene acostumbrados. Es en gran medida resultado de centrar la atención en los síntomas y “desentender”, no de manera inocente ni neutra, las raíces del problema. Porque no cabe preocuparse de los residuos o vertidos a la atmósfera sin ocuparse de la gestión y el uso que se hace de los materiales y energía extraídos que los originan. El problema son las extracciones antes que las emisiones.
Pero poner ahí el foco sería alumbrar sobre uno de los rasgos esenciales de la modernidad y el capitalismo: su carácter extractivo. Supondría aceptar y poner en evidencia que, para poder atender sus necesidades de reproducción y expansión, los procesos de acumulación de capital requieren cantidades crecientes de materiales y energía. Necesitan la explotación y apropiación a gran escala de la naturaleza. Esta necesidad es la que ha llevado a que, desde los inicios del capitalismo, la cantidad de materiales y energía utilizados no haya parado de crecer. En los últimos cincuenta años lo ha hecho de forma exponencial, de modo que, mientras los discursos oficiales se rellenaban con el término “sostenibilidad”, los requerimientos de materiales y energía se han multiplicado por cuatro. Cada vez se necesita utilizar más “recursos naturales” por unidad monetaria de PIB. La realidad ha discurrido por un camino en el que el conflicto entre economía y naturaleza está llegando al límite. Estamos al borde del precipicio ecológico, que viene siendo al mismo tiempo precipicio social.
Claro que ese carácter extractivista del sistema permanece en gran medida oculto, por una parte porque la dimensión física de los procesos económicos está ausente en la visión convencional de la economía, por otra porque la metáfora de la “producción” se sigue utilizando para esconder lo que es mera extracción o adquisición de riqueza ya producida. También contribuye a este encubrimiento la creciente especialización de las periferias “atrasadas” del Sur como áreas de extracción y de vertido mientras el Norte puede aparentar “sotenibilidad”.
En términos energéticos, para frenar el calentamiento global se necesitan medidas que no sintonizan con los principios sobre los que se sostiene este sistema económico al que algunos han llamado “petrocéntrico”. Más bien están en las antípodas. Quemar las reservas disponibles de combustibles fósiles equivaldría a emitir más de tres billones de toneladas de CO2. Más del triple de la cantidad que evitaría la subida límite de 1,5º. La recomendación cada vez más generalizada entre los expertos es “dejar el petróleo bajo tierra”.
Pero ni siquiera estamos ante una cuestión que se resuelva con una reconversión energética hacia energías renovables. La cantidad de energía consumida crece exponencialmente (en los últimos veinte años ha crecido un 50%), y dentro del total, las energías renovables hoy suponen en torno al 2%. Con tasas de retorno -cantidad de energía que se necesita para conseguir una unidad nueva- muy altas; en el caso de los agrocombustibles casi la unidad. De modo que, como ha señalado Jorge Riechmann, cada día usamos en combustibles fósiles el equivalente a toda la nueva materia vegetal que tarda más de un año en crecer sobre la tierra y los océanos. Pensar en que es posible simplemente el reemplazo de la energía fósil por energía de la biomasa es un enorme autoengaño.
La crisis ecológica, vinculada también a la escasez y degradación de materiales, cuyas reservas no podrán cubrir de aquí a 2050 las demandas de importantes minerales como cobalto y litio, -componentes fundamentales para los vehículos eléctricos-, cobre, cromo, zinc, plata, plomo, magnesio, níquel y otros, hace inevitable profundos cambios en la manera de entender la vida y de vivir. No se trata sólo de cuestionar la gestión del sistema, sino de abandonar la ideología y la lógica que lo rige.
En este contexto, Andalucía es una realidad doblemente perjudicada por el cambio climático. Por una parte, por encontrarse en una de las zonas más vulnerables del planeta, donde los efectos se dejarán sentir con especial intensidad. Por otra, su propia condición de economía extractiva, dedicada a actividades que suponen un intenso uso y degradación de su patrimonio natural acentúa su vulnerabilidad a los desarreglos del clima. En una economía que fuerza la extracción, apropiación y el deterioro de bienes comunes como el agua y el suelo, actividades como la agricultura intensiva, el turismo o la minería a la vez que se verán perjudicadas por el cambio climático contribuirán a agravar sus efectos negativos. En el caso de la agricultura intensiva, la tendencia decreciente de las precipitaciones junto con el aumento de las temperaturas que acentuará la deshidratación de los suelos traerá consigo no sólo modificaciones de aspectos importantes del ciclo hidrológico sino un aumento de la propia demanda de recursos hídricos cada vez más escasos.
Por eso, en general, pero con repercusiones muy concretas en el caso de Andalucía, superar la problemática del cambio climático es también superar la de los extractivismos y esto a su vez supone la necesidad de construir alternativas emancipatorias desde abajo, centradas en una administración de los bienes comunes en beneficio del cuidado de la vida; iniciativas que permitan ir haciendo comunidad desde la cooperación, la solidaridad y la empatía. Es cada vez más obvio que esto es tanto como ir diciendo adiós al capitalismo.